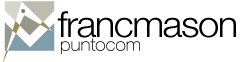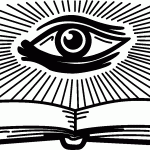Durante la última etapa de su vida fue visitada en el puerto peruano de Paita por ilustres francmasones, entre ellos: Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar y Giuseppe Garibaldi el “héroe en dos continentes”. En 1856, contrajo difteria, enfermedad que acabó con su vida; su cadáver fue incinerado a fin de evitar contagio en la población; también quemaron sus pertenencias, entre ellas parte de la correspondencia de Bolívar que ella guardaba celosamente.
Manuela Sáenz reveló coraje, lealtad, amor y coherencia en cada uno de los actos de su vida. Fue heroína antes de conocer a Bolívar. Entregada por entero a la causa de la independencia al punto que el general José de San Martín – uno de los creadores de las Logias Lautarinas – , luego de haber tomado Lima con sus milicianos y proclamado la independencia el 28 de julio de 1821, concedió a Manuela el título de Caballeresa de la Orden El Sol del Perú, consistente en una banda blanca y encarnada con una pequeña borla de oro y una medalla cuya inscripción reza: “Al patriotismo de las más sensibles”.
Manuela nació en Quito, Ecuador, el 27 de diciembre de 1797 y falleció en Paita, Perú, el 23 de noviembre de 1856. Hija de Simón Sáenz Vergara, español, y María Joaquina Aizpuru, ecuatoriana, su infancia transcurrió en Quito. Manuela y su madre adhirieron a la gesta emancipadora, pero su padre permaneció fiel a la corona española. Por apoyar el proceso de independencia americana, Manuelita fue internada en varios conventos.
Mujer culta, amante de la música, sabía latín, griego y escribía con admirable estilo. En 1817 contrajo matrimonio con James Thorne, próspero comerciante inglés, mucho mayor que ella. Se trasladaron a vivir a Lima entre 1819 y 1820; allí ella se dedicó por entero a la causa de la independencia. Perfectamente infeliz, vivió separada de él, condenada por la imposibilidad del divorcio. No tuvo hijos.

Más tarde, amiga, amante y compañera de Simón Bolívar, fue denigrada, calumniada, y obligada al exilio. Logró sobreponerse a la muerte de Bolívar. Lo perdió todo, pero preservó hasta más allá de su muerte los archivos, documentos militares y cartas de su amado. Pasó sus últimos años en silla de ruedas. Víctima de la difteria, murió en la pobreza y su cuerpo fue lanzado a la fosa común. En agosto de 1988 fue localizado el lugar donde se encontraban sus restos.
Combatiente en la batalla de Pichincha a su regreso del Perú, recibió el grado de teniente de Húsares del Ejército Libertador. Expuso también su vida en la batalla de Ayacucho, bajo las órdenes del mariscal Antonio José de Sucre, participación que le valió su ascenso a coronela del Ejército Grancolombiano. Reemplazó sus elegantes vestidos, prefirió siempre el uniforme de húsar -pero no se quitó nunca sus aros de coral-: pelliza militar, pantalones rojos, botas de campaña con espolines de oro, cucarda y plumaje tricolores; a su cintura, un par de pistolas turcas amartilladas.
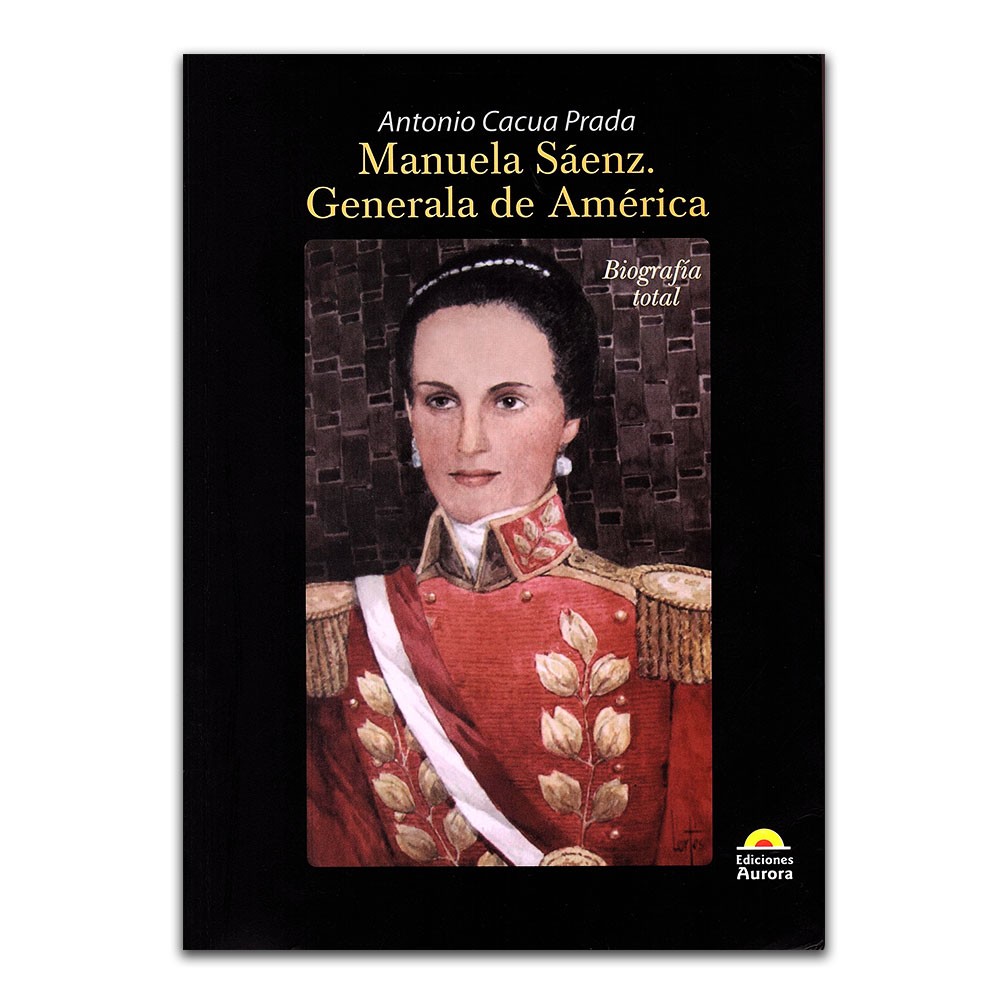
El 22 de mayo de 2007, al conmemorarse la batalla de Pichincha, el presidente de Ecuador le concedió el grado de Generala de Honor de la República de Ecuador.
Con motivo del 199 aniversario de la firma del Acta de Independencia de Venezuela, se le concedió póstumamente el ascenso a Generala de División del Ejército Nacional Bolivariano de Venezuela, por su participación y actuación en la gesta independentista.
El 23 de noviembre de 2012, en Paita, autoridades civiles y militares y los gobiernos de Venezuela y Ecuador le rindieron homenaje al cumplirse 155 años su fallecimiento.
En su exilio de Paita, Manuela prosigue con su costumbre de llevar un diario y en él se dirige a su amado contando escueta su situación: “Qué contraste, Simón: de ser reina de la Magdalena, a esta vida de privaciones. De Caballeresa del Sol, a matrona y confitera. De soldado húsar, a suplicante. De coronel del ejército, a encomendera”.
Bolívar la espera hasta el final de su vida, le escribe cartas que ella no recibe: “El hielo de mis años se reanima con tus bondades y gracias. Tu amor da una vida que se está expirando. Yo no puedo estar sin ti. No puedo privarme voluntariamente de mi Manuela no tengo tanta fuerza como tú para no verte. Apenas basta una inmensa distancia. Te veo, aunque lejos de ti. Ven…ven…ven…luego”.

Ella piensa en él y escribe en su Diario de Paita: “Nunca supo la maledicencia, la mentira, la venganza, la traición, el arte mefistofélico, que quedando yo viva, perdurarían sus memorias. La memoria de estos dos seres que logramos unir nuestras vidas en lo más apoteósico de nuestros desvelos. ¡El Amor! Y juntos nos burlamos de los concilios de nuestros enemigos. Estos, desunidos, demoraron en reunir su venganza y su jauría para ver el fin de sus víctimas. Y cómo nos alejamos del alcance de sus intenciones. Para él, Santander. Para mí, Rocafuerte. Son unos (…) Un amigo muy querido me preguntó qué había sido yo para El Libertador: ¿una amiga? Lo fui como la que más, con veneración, con mi vida misma. ¿Una amante? Él lo merecía y yo lo deseaba y con más ardor, ansiedad y descaro que cualquier mujer que adore un hombre como él. ¿Una compañera? Yo estaba más cerca de él, apoyando sus ideas y decisiones y desvelos, más, mucho más que oficiales y sus raudos lanceros (…) Yo le increpaba su desatino en considerar el ‘valor’ de algunos que se encontraban muy lejos de su amistad. ¿Eran compañeros? Sí, obligados por el miedo a las cortes marciales, al fusilamiento; aunque Simón nunca se empeñó en que esto se diera. Prodigaba indultos a diestra y siniestra. Nunca le fueron reconocidos, ni agradecimientos hubo. Sólo había traiciones, desengaños, atentados (…) ¿Qué fueron sus últimos días? Él era un hombre solitario, lleno de pasiones, de ardor, de orgullo, de sensibilidad. Le faltó tranquilidad. La buscaba en mí siempre, porque sabía de la fuerza de mis deseos y de mi amor para él”.
Manuela cuenta con sencillez sus acciones de combatiente: “Como oficial del ejército colombiano también me distinguí. Era preciso. Y si no, entonces, ¿qué tendría ese ejército? Un guiñapo de hombres, malolientes, vencidos por la fatiga, el sudor del tabardillo con su fiebre infernal, los pies destrozados. Ya sin ganas de victoria.
Yo le di a ese ejército lo que necesitó: ¡valor a toda prueba! y Simón, igual. El hacía más por superarme. Yo no parecía una mujer. Era una loca por la Libertad, que era su doctrina. Iba armada hasta los dientes, entre choques de bayonetas, salpicaduras de sangre, gritos feroces de arremetidas, gritos con denuestos de los heridos y moribundos; silbidos de balas. Estruendo de cañones. Me maldecían pero me cuidaban, sólo el verme entre el fragor de una batalla les enervaba la sangre. Y triunfábamos. ‘Mi capitana -me dijo un indio-, por usted se salvó la patria’. Lo miré y vi un hombre con la camisa deshecha, ensangrentada. Lo que debieron ser sus pantalones le llegaban hasta las rodillas sucias. Sus pies tenían el grueso callo de esos hombres que ni siquiera pudieron usar alpargatas. Pero era un hombre feliz, porque era libre. Ya no sería un esclavo.
Difícil me sería significar el porqué me jugué la vida unas diez veces. ¿Por la patria libre? ¿Por Simón? ¿Por la gloria? ¿Por mí misma? Por todo y por darle al Libertador más valor del que yo misma tenía. El vivía en otro siglo fuera del suyo. Sí, él no era del diez y nueve. Sí, él no hizo otra cosa que dar; vivía en otro mundo muy fuera del suyo. No hizo nada, nada para él.
Recibí el grado de Húsar, y me dediqué por entero a ese trabajo laborioso de archivar, cuidar y glosar lo más grande escrito por S.E.; incluso salvaguardar nuestras cartas personales.
¡Había allí en Lima tanto desafuero! Pero combatimos lo indeseable. Bajo mi consejo, intuición y celo; se aumentaron las fiestas, la vida social mía. Se acrecentaron las reuniones, para saber descubrir a los enemigos del gobierno. Como espía, de tanto en tanto caía una buena información, la que inmediatamente le daba conocimiento de ella a S.E.
Se me nombró compañera del Libertador. Sí, compañera de luchas; metida en asuntos militares y presidenciales. Era necesaria, muy a pesar de los que lo asistían para su trabajo de él: una buena cantidad de ayudantes, generales, secretarios y auxiliares, de los que no necesitó nunca, pues era tercamente un solitario hombre introvertido, cuando su soledad lo aprisionaba.
Parecía que Simón lo supiera todo. Pero no era así, sus conocimientos necesitaron siempre de mi apoyo; el que era conocer los ambages de ideas de los naturales de estos lados del Sur. Insistentemente le pedí que fuera implacable, más cuando se tratara del bien de la república. Que no diera pie atrás en cada una de sus decisiones. Cosa por la que me admiraba y respetaba.
Juntos movilizamos pueblos enteros a favor de la revolución, de la Patria. Mujeres cosiendo uniformes, otras tiñendo lienzos o paños para confeccionarlos, y lonas para morrales. A los niños los arengaba y les pedíamos trajeran hierros viejos, hojalatas, para fundir y hacer escopetas o cañones; clavos, herraduras, etc. Bueno, yo era toda una comisaria de guerra que no descansó nunca hasta ver el final de todo”.
En agosto de 1988, fue localizado el lugar donde se encontraban los restos de Manuela Sáenz en el cementerio de aquella población. La identificación fue posible porque se encontró la réplica de la insignia inseparable que la identificaba como la compañera del Libertador.
Pablo Neruda visitó el lugar de su destierro y escribió el impresionante poema “La insepulta de Paita”, elegía dedicada a la memoria de Manuela, en Cantos Ceremoniales, 1962.
Virginia Vidal (1932 – 2016)
Escritora y periodista chilena.
Fuente: Revista Punto Final, edición Nº 778